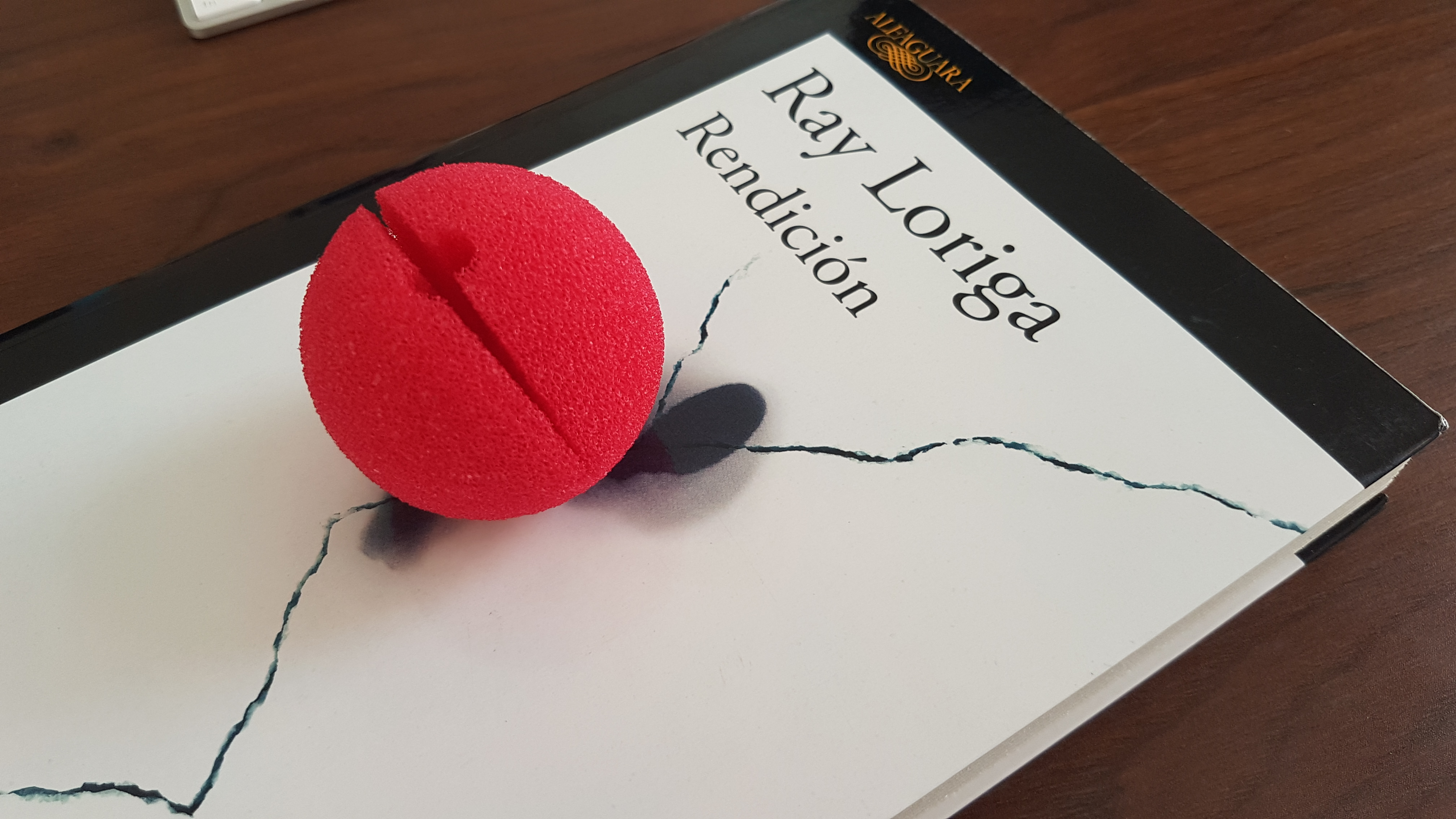
«Ella y yo nos quisimos como se quiere la gente, sin darle mayor importancia hasta que llegó la guerra, y tal vez durante la guerra nos quisimos más […] luego, en esta paz extraña de la ciudad transparente, poco a poco, empezamos a no querernos nada. Puede que fuese porque no nos dejaban olernos el uno al otro».
En la ciudad distópica y transparente creada por Loriga en ‘Rendición’, lo primero en perderse fueron los olores. Después, la gente fue perdiendo la memoria. El pasado se difumina con el paso de los años, pero basta un olor conocido para volver atrás; a veces sospecho que no hay mejor forma de viajar al pasado. Por eso es importante mantener alerta la nariz.
……
Durante años usé un mismo perfume. Un toque ligeramente afrutado, una pizca de vainilla, extracto de rosas. Me reconocía en él. Ningún perfume huele igual en un cuerpo que en otro. Los matices cambian al mezclarse con nuestro propio olor, por eso uno debe buscar las esencias que lo definen, potenciarlas. Encontré las mías y me instalé en ellas. «Ayer me acordé de ti, encontré aquella chaqueta que te presté en el coche y aún conservaba tu olor». De algunas noches de verano no queda más recuerdo que ese toque dulzón atrapado en un cuello.
Cambias de fragancia y se desmoronan esos recuerdos, como un castillo de naipes barrido por el viento. Te reencuentras con tu pasado y no hay forma de reconocerte. Quizá por eso, tras un tiempo navegando entre nuevas esencias, volví a aquel perfume. No quería ser una desconocida de mí misma; convertirme en una extraña para aquellos olores que un día fueron los míos.
Nuestra memoria es un álbum de olores. A mí, me gusta reconocer el olor de mi casa cada vez que vuelvo, en ese «mi» tan posesivo que sólo usamos para la de nuestros padres; saber que mi hermana me ha quitado un pañuelo porque sigue desbordando primavera, que es a lo que huele ella incluso en invierno. Me gusta encontrar el olor de mi madre al abrir una maleta llena de ropa de limpia, porque hay ciertos amores que huelen más que cualquier suavizante y el olor a tostadas recién hechas, que me trasladan a un domingo de verano y a una mesa con mi padre. Me gusta que ellos conserven su olor, por lo que soy con ellos.
…….
Íbamos a visitar una playa. Llevaba horas contándome historias de su niñez cuando lo dijo. «Estaba todo lleno de adelfas; aún recuerdo el olor». Aparcamos y no pudo reconocer nada. Las adelfas se habían ido y con ellas todo lo demás. Me acordé de Loriga. «Del olor […] no había que preocuparse, […] tenían un método de limpieza que hacía que no oliera nada en toda la ciudad […]. Ni siquiera pegándonos la nariz a la piel podíamos, ella y yo, reconocer nuestros olores, lo cual era desde luego muy limpio pero muy raro, porque la mujer de uno huele como ninguna otra cosa y cada persona está acostumbrada a olerse a sí misma y a la persona a la que quiere, tanto que hasta que no te quedas sin olor no sabes lo extraño que te sientes cuando te lo arrebatan».
Narices alerta. Para seguir recordando. Para no olvidar.

